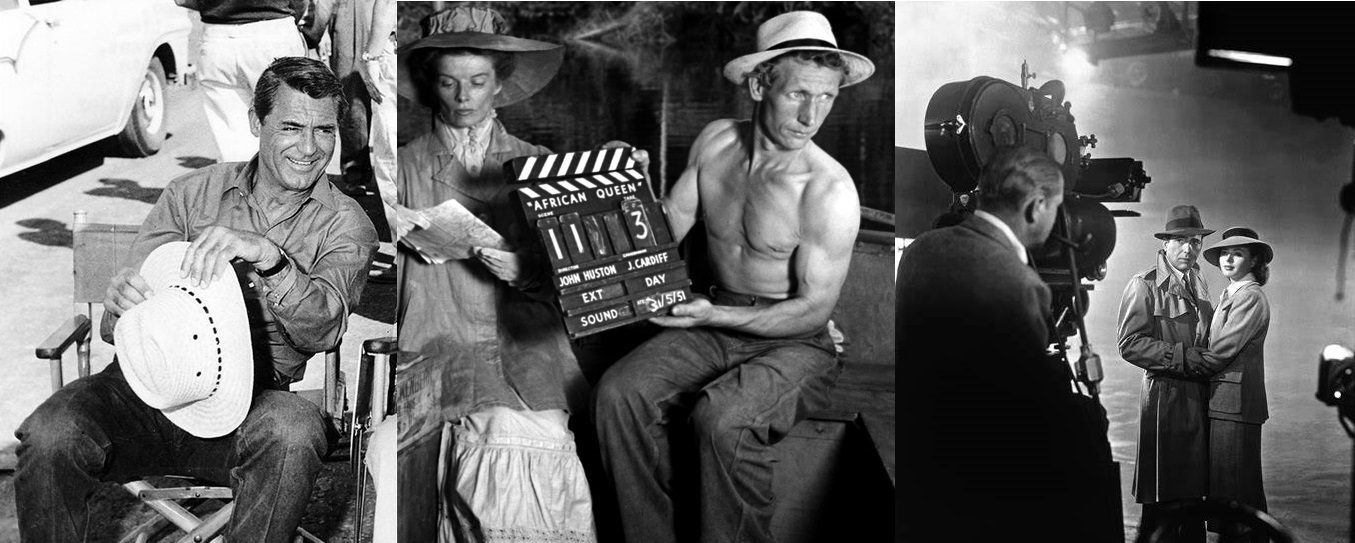Estos días se llenan de textos y mensajes de despedidas de quien fuese una de las leyendas vivas de nuestro séptimo arte patrio. Uno de los istmos del cine con mayúscula, coincidiendo justo en la víspera en la que le iban a conceder el Goya de Honor en la 37ª ceremonia; lo que ya dice mucho de él: un hombre que vivió por y para el cine porque “no podía vivir sin imaginación”. Capaz de influir en el frenesí del mayo del 68 cuando Truffaut detuvo la proyección de Peppermint Frappé en el Festival de Cannes; que fue yerno de Charles Chaplin o que colaboró con grandísimos nombres y no solo del cine, sino también del flamenco (Paco de Lucía, Camarón) o de la ópera (Daniel Baremboin).
Carlos Saura era un aragonés (Huesca, 1932) que nació en el seno de una familia donde también destacó su hermano Antonio, gran referente en la pintura vanguardista. Pronto abandonó (por suerte para nosotros) la idea de estudiar una Ingeniería para convertirse en cineasta que como si un hombre del Renacimiento se tratase, dirigía, escribía, dibujaba o fotografiaba, siempre con su cámara al hombro, para al final legarnos medio centenar de películas, un Oso de Oro en Berlín, dos premios del Jurado en Cannes, dos Goyas, cuatro matrimonios y siete hijos.
Y lo cierto es que es imposible resumir en un texto breve lo que fue la carrera de un gigante todoterreno desde que rodase su primer cortometraje (Tarde de domingo, 1957), dedicando su vida a un oficio que le convirtió en uno de los más longevos cineastas europeos (y de los más laureados en la vieja Europa). Y lo hizo sin abandonar nunca ese tono metafórico con el que solía narrar sus películas para representar a todo un país bien en los cuatro amigos que se daban cita para un día de caza o la familia que iba a celebrar el cumpleaños de su madre centenaria. De esta forma, profundizó en los jóvenes que vivían al límite en ambientes marginales, en la Guerra Civil, la familia y la música.

Su pistoletazo de salida serían “Los golfos”, pero la primera que realmente caló hondo fue “La caza” (1966) esa que filmó en el toledano páramo de Seseña para denunciar la violencia fratricida de la Guerra Civil en un lugar lleno de agujeras de las madrigueras de conejos y de los trincheras de aquel conflicto. La película, dicho sea de paso, le puso en el camino de Elías Querejeta y de su equipo de colaboradores que trabajaban con el productor y que sería para Saura casi como su familia: la música de Luis de Pablo o la fotografía de Cuadrado). Y si esa fue como una especie de bautismo de fuego, “Cría cuervos”, la primera oportunidad de trabajar con quien sería su segunda esposa, Geraldine Chaplin, para contarnos una historia sobre la familia y los traumas de la infancia y obtener de paso una nominación en los César y en los Globos de Oro.
Desde entonces, su cine se llenó de diferentes lecturas cuando comenzó a enviar mensajes cifrados a una generación de españoles que demandaban un cambio en la forma de representar la cultura. “Ana y los lobos”, “La tía Angélica”, “Deprisa, deprisa”, hasta que su carrera dio un salto sin red cuando se unió al bailarín Antonio Gades para adaptar un texto de García Lorca: “Bodas de sangre”. Desde entonces, la música sería otra de las grandes pasiones que llevaría al cine, con “Carmen”, “Flamenco” o “Tango”. En 1990 recibió sus dos únicos Goya (con la excepción del Goya de Honor que recibiría este mismo sábado, de forma póstuma) por ese nuevo retrato de la Guerra Civil que fue “Ay, Carmela”.